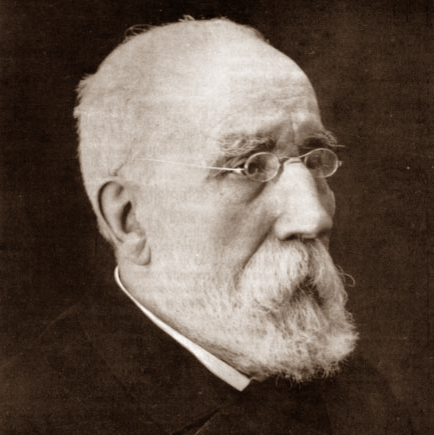|
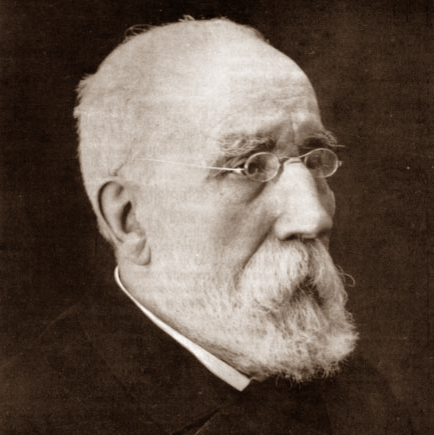
Hacia 1848 resultaba evidente que el partido progresista encontraba mayores beneficios en su cercanía al ejército y a la Corona que en el apoyo de las masas. De este modo, los progresistas se fueron alejando de la herencia radical de 1812. El diputado sevillano Rivero, junto con un nuevo grupo político —los demócratas—, trató de corregir ese rumbo.
Los demócratas aspiraban a debilitar el poder militar y a sustituir los pronunciamientos por la fuerza del entusiasmo popular. Sus demandas eran claras: libertad de prensa, de palabra y de religión; la creación de una milicia nacional; enseñanza primaria gratuita y obligatoria; una universidad de espíritu liberal; un sistema judicial basado en jurados; y, sobre todo, el sufragio universal. Dentro de sus filas convivían, no sin tensiones, utópicos socialistas que buscaban impregnar al partido de un carácter socialista y republicano. Desde sus orígenes, la división era palpable.
Mientras tanto, los progresistas continuaban colaborando con el ejército e incluso con los moderados, como se evidenció en la revolución de 1854, que culminó en la Unión Liberal entre Espartero y O’Donnell.
Los demócratas intentaron entonces sacar provecho del clima revolucionario, pero fueron contenidos por la milicia progresista, que les impidió llevar las reivindicaciones hasta sus últimas consecuencias.
Aunque a Espartero lo aclamaron como “salvador de la revolución”, pronto comprendieron que, más que un impulso, constituía un freno y terminaron excluidos del poder, limitados a apenas 16 diputados frente a la abrumadora mayoría liberal.
La reacción y la revolución
Ese fracaso quedó reflejado en la primera obra política de Pi y Margall, La reacción y la revolución (1855). En ella proponía una ruptura con el progresismo, critica a los progresistas por su dependencia del ejército y por no impulsar reformas profundas. Rechazaba tanto la soberanía popular como la estatal y defendía, en cambio, la soberanía inalienable del individuo y la noción de pacto. Basándose en pensadores como Proudhon, Hegel o Herder, sostenía la inevitabilidad de la revolución y la descentralización, anticipando postulados anarquistas y federalistas. Criticaba con dureza al ejército, su peso excesivo, el sistema de quintas, a los impuestos de consumos (impuestos indirectos que recaían sobre las clases populares), a la prodigalidad gubernamental y a las restricciones del sufragio. Hablaba sobre la inevitabilidad de la revolución, argumentando que los procesos históricos conducen inevitablemente a cambios revolucionarios, apoyándose en corrientes hegelianas y socialistas. Pi, de formación heterodoxa y atea, rechaza el cristianismo institucional y defiende la libertad de conciencia.
Esta obra supone un manifiesto de ruptura dentro del partido demócrata, en el que convivían corrientes colaboracionistas, socialistas y radicales; e introduce en España debates europeos de gran calado, como el federalismo, el socialismo mutualista y la crítica al centralismo estatal. Adelanta buena parte de los principios que, años más tarde, Pi intentará llevar a la práctica en su breve presidencia de la República (1873).
La reacción y la revolución no es un texto pragmático de gobierno, sino un ensayo político-filosófico que busca sentar bases ideológicas. Su radicalidad —en especial su defensa de la soberanía individual y su rechazo de la Iglesia— explica por qué Pi y Margall fue un personaje respetado como intelectual, pero minoritario en el terreno político inmediato. Sin embargo, su influencia fue enorme en la cultura democrática española, al situar en el debate temas como el sufragio universal, la descentralización y la emancipación obrera.
Choque entre Pi y Margall y los antiguos progresistas del partido demócrata
Era inevitable, por tanto, el choque entre Pi y Margall y los antiguos progresistas integrados en el partido demócrata, entre ellos el colaboracionista Rivero. Su figura, además, contrastaba con la de otros líderes: ateo y enemigo declarado del cristianismo, afirmaba que “la fe, como la virginidad, no se recobra”.
Frente al hábil y calculador Rivero o al grandilocuente y vanidoso Castelar, Pi se mostraba austero, firme, reservado y sencillo, incorruptible y honrado en lo intelectual.
Dentro del movimiento demócrata coexistían varias corrientes: los ex progresistas de talante colaboracionista (Rivero, Castelar, Orense); los radicales que, con Pi y Margall, aspiraban a transformar el partido en una fuerza popular de masas con un programa de reformas sociales y económicas; y los defensores del terrorismo político, que, tras la decepción de 1854, creyeron en la emancipación obrera a través de asociaciones cooperativas de consumo y producción, representados por Sixto Cámara y Fernando Garrido.
La reacción gubernamental, ejemplificada en la restrictiva ley de prensa de Nocedal, los empujó a centrar sus debates en la reflexión sobre las bases sociales, económicas y filosóficas de la democracia. En este contexto, las posturas dentro del partido se fueron endureciendo. Pi y Margall intentó entonces erigirse en árbitro entre los antisocialistas —Orense, Castelar y Rivero— y Garrido, quien defendía un proyecto de carácter abiertamente societario.
La ley de prensa de Nocedal
La ley de prensa de Nocedal hace referencia a la legislación restrictiva sobre la libertad de imprenta promovida en 1857 por Cándido Nocedal, ministro de la Gobernación durante el gobierno moderado de la reina Isabel II.
En la España isabelina, la prensa se había convertido en un instrumento esencial de propaganda política, de movilización social y de difusión de ideas liberales y democráticas. El partido moderado, en el poder de forma casi continua desde 1844, temía la influencia de la prensa progresista y demócrata, especialmente en periodos de agitación revolucionaria (1848, 1854). Para frenar esa expansión, los moderados impulsaron leyes cada vez más restrictivas.
La “ley de imprenta” de Nocedal se caracterizaba por la censura previa para numerosos escritos, sobre todo los de carácter político o religioso. Responsabilidad penal severa para los autores, editores e impresores de textos considerados ofensivos contra la monarquía, la religión o las instituciones. Multas elevadas y cierres de periódicos o imprentas que reincidieran. Creación de un jurado especial encargado de juzgar delitos de imprenta, aunque fuertemente controlado por el poder moderado.
Supuso un duro golpe a la libertad de expresión: muchos periódicos fueron clausurados y otros se vieron obligados a moderar su tono. Empujó a los sectores demócratas a centrar sus debates más en la teoría política, social y filosófica, ya que les resultaba casi imposible expresarse en prensa sin censura. Alimentó la percepción de que el régimen isabelino era incapaz de abrir espacios de auténtica participación política. A medio plazo, esta represión de la opinión pública terminó radicalizando a la oposición y facilitando la confluencia de progresistas y demócratas en la Revolución de 1868 (La Gloriosa).
La complejidad del final de la época isabelina
Todo esto refleja con gran claridad la complejidad del final de la época isabelina, marcada por la fragmentación política y la imposibilidad de consolidar un proyecto democrático sólido. Se ponen de manifiesto dos tensiones fundamentales:
-por un lado, la dependencia del progresismo respecto del ejército y de la Corona, lo que alejaba a este partido de su base popular; y,
-por otro, la incapacidad de los demócratas para articular una alternativa cohesionada, divididos desde sus inicios entre corrientes colaboracionistas, radicales y revolucionarias.
La figura de Pi y Margall emerge como un intelectual adelantado a su tiempo, que intenta renovar el pensamiento político español incorporando elementos del federalismo y del socialismo de raíz proudhoniana.
Su crítica al poder centralizado, a las quintas, a los consumos y al monopolio del ejército resulta de gran lucidez en un contexto donde la política se movía entre pactos de élite y luchas de facciones. Sin embargo, su radicalismo filosófico y religioso lo distanció de gran parte de sus contemporáneos y sus aportes quedaron relegados a un círculo minoritario.
Ausencia de una verdadera base democrática
Estamos ante un problema estructural de la España isabelina: la ausencia de una verdadera base democrática. Mientras los progresistas optaban por el pragmatismo de sus alianzas con el ejército y los moderados, los demócratas carecían de fuerza parlamentaria y de unidad doctrinal. Esto explica que las revoluciones de 1848 y 1854 no alcanzaran la profundidad transformadora que reclamaban algunos sectores sociales.
Otro punto de interés es la fractura interna del partido demócrata: Rivero, Castelar y Orense encarnaban una línea moderada, mientras que Pi y Margall empujaba hacia un proyecto de masas con tintes federalistas, y otros, como Garrido o Sixto Cámara, incluso exploraban el recurso al terrorismo político. Estas divisiones anticipaban la dificultad que tendría la democracia española para consolidarse en el Sexenio Democrático (1868-1874).
Es el fracaso de un liberalismo español atrapado entre el inmovilismo de la monarquía isabelina y las divisiones internas de las fuerzas reformistas. Es un periodo donde se gestan las semillas de debates futuros —federalismo, sufragio universal, laicismo, emancipación obrera—, pero todavía sin la fuerza necesaria para materializarse en un cambio estructural.
|