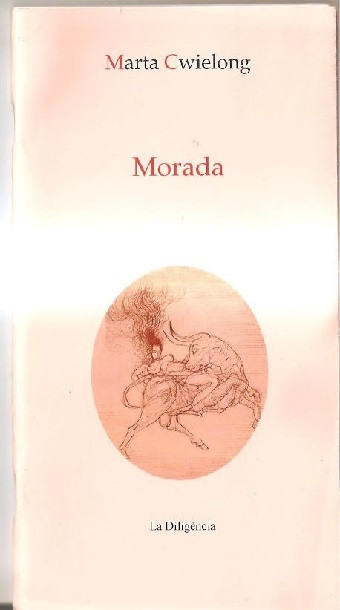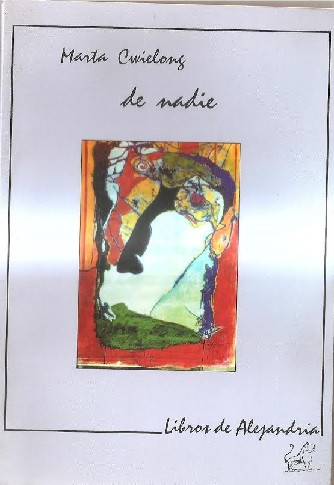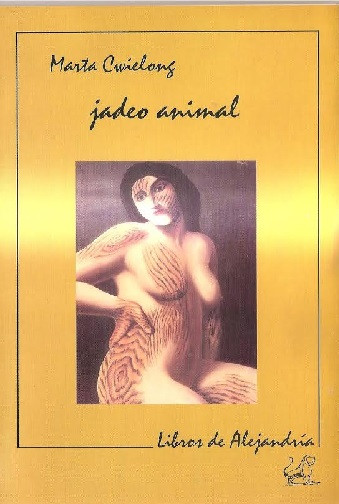Marta Cwielong nació el 28 de enero de 1952 en Longchamps, provincia de Buenos
Aires, la Argentina, y reside en Temperley, ciudad de la misma provincia. Participó en
diversos festivales de poesía nacionales y extranjeros. Ha sido traducida parcialmente al
polaco, italiano, francés y catalán. Fue incluida, entre otras, en las antologías “Poetas
argentinos de hoy”, compilada por Julio Bepré y Adalberto Polti, en 1991, “Poetas
argentinas 1940-1960”, compilada por Irene Gruss, en 2006, y en “Poetas del tercer
mundo”, compilada por Alejandra Méndez, en 2008. En 2006 aparece su antología
personal “Morada”. Publicó los poemarios “Razones para huir” (Fundación Argentina
para la Poesía, 1991), “De nadie” (Ediciones Libros de Alejandría, 1997), “jadeo
animal” (Ediciones Libros de Alejandría, 2003), “pleno de ánimas” (Ediciones La
Guacha, 2008), “La orilla” (Ediciones del Dock, 2016).

Cwielong. Apellido de ascendencia polaca.
En realidad, no he podido comprobar que sea de tal ascendencia. Sí hay muchas
familias con ese apellido en Polonia, pero no es de raíz tradicional polaca. Cuando visité
ese país mis parientes me informaron que procede de la Baja Silesia y venía de
Estrasburgo. Es así. Y soy la primera de mi familia en nacer en la Argentina. Tengo
madre italiana, hermano italiano, hermana alemana y padre polaco. Soy, lo que se dice,
de posguerra. Crecí escuchando los domingos la hora suiza en la radio, y canzonetas
napolitanas, aunque mi madre es del norte de Italia, sobre el Adriático. Significa que me
educaron con aires de superioridad. Mientras no teníamos ni para comer. Si bien mi
padre era polígloto, trabajaba de albañil; luego, con los años, supe que era un refugiado,
pero recién en la adolescencia, cuando comencé a estudiar y compartir mi mundo con
otros que tenían formación y pensamiento diferente.
No hubo en mi pequeña familia un incentivo al estudio, sólo correspondía
trabajar, tener una casa; fue así que a los catorce años ya lo hacía. Y mis estudios
secundarios los cursé después de los veinte, en un colegio nocturno, el Instituto Lomas
de Zamora, Cooperativa de Enseñanza: por supuesto, un lugar de izquierdas: me abrió la
cabeza en tantas partes que fue alucinante. Ahí tuve mi primer amor con la literatura, el
profesor Gerardo Whethengel (con hermano desaparecido), concertista de piano que nos
hizo leer el Quijote. Era un alemán rubio, con dedos larguísimos, flaco, de hablar
balbuceante, pero cuando se trataba de poesía se encendía y su voz adquiría seguridad,
tono, color! Otro profesor, éste de Historia, H. Marrese, un militante de la vida, de los
derechos; con él fuimos a las primeras marchas, nos mostró qué era la dignidad.
En mi casa no había libros: sólo los de mi madre, las novelitas de Corín Tellado
que ella consumía mientras viajaba en tren todos los días para ir a trabajar. Mi hermano
y yo nos ocupábamos de la limpieza además de ir a la escuela y cuidarnos. Mientras
esperaba a mi madre yo leía a escondidas a la Tellado e imaginaba un amor precioso.
Solía leer las hojas de los diarios con los que envolvían los huevos que comprábamos en
el almacén. Por entonces no pensaba en escribir, y menos poesía; fue mucho después,
cuando no atinaba a encontrar el sitio donde estar, cuando no hallaba la manera de que
me entendieran.
“Sitio donde estar”, decís, enfocando en tu infancia.
Por ejemplo, entre los seis y los once años debí convivir con mi abuela materna
en los campos de un coronel, gobernador de la provincia de Buenos Aires, forjador del
peronismo: el Coronel Domingo Mercante; con lo cual, dentro de la pobreza, estaba
rodeada de los lujos del poder, y la ignorancia de la peonada. Por lo que a mis diez años
fui alfabetizadora de los trece hijos del tambero. Y como me obligaban a ir a la iglesia,
fui catequista. Luego abandoné religión, enseñanza. En simultánea, la escuela primaria
la cursé en Uruguay y en Buenos Aires: me confundía entre José Gervasio Artigas y
José de San Martín, entre el 18 de julio y el 9 de julio. Vivir cruzando el Río de la Plata
me dio el vértigo de las orillas, la fascinación por el borde. Vivir sin la familia, por
lapsos, sin escuela en la niñez, me llevó al mundo de la lectura; de pronto, una edición
de cuentos para niños de Hans Christian Andersen llega a tus manos, le faltan algunas
hojas, pero comenzás a reemplazarlas, a imaginar qué hubiera dicho, de qué manera.
Como se dice ahora, debí estar escolarizada a determinada edad, pero… no siempre
había escuelas disponibles a las que concurrir. Y así, recuerdo a unas monjas
franciscanas con sus sotanas levantadas, pedaleando las calles de tierra, acercándose a
nosotros, aquellos chicos y chicas, para enseñarnos a leer; atesoro esos rostros vivaces
rodeados de niños debajo de un árbol cantando la palabra aprendida.
El idioma en mi casa era el italiano; quizás por eso se produjo mi inclinación por
Eugenio Montale, Cesare Pavese, Giuseppe Ungaretti, Federico Fellini, “Ladrón de
bicicletas”, “Roma, città aperta”, la Loren, Marcello Mastroianni, el hablar fuerte de los
italianos, la expresividad de las manos.
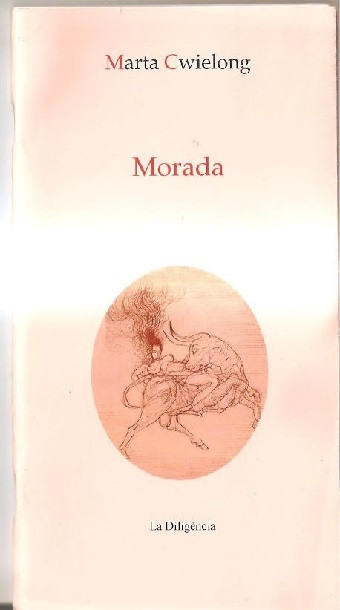
Retornemos a tu adolescencia, a la juventud.
Entonces, Ray Bradbury y “Las doradas manzanas del sol”, los poetas que me
iniciaron en el uso de la tijera que me ayudara a podar de liviandad aquello que escribía:
Enrique Puccia, Edgar Bayley, Beatriz Piedras y su gran conocimiento del hayku,
Rubén Chihade, y todos los poemarios que me hicieron leer, y a partir de ellos, debatir.
La Facultad quedó en el camino: formé una familia. Eran los ‘70 y el terror estaba
instalado. La realidad me llevo a leer empecinadamente y buscar las raíces de la familia.
Mi adolescencia no es la típica de la pequeña burguesía: trabajé desde los catorce años,
cuidé un padre enfermo hasta su muerte en un hospital, y a los diecinueve años estudié,
de noche, el bachillerato. A los veintiuno ya tenía un hijo. Entre la dictadura, los amigos
que desaparecían, los que había que esconder o sacar del país, el miedo, el coraje de
seguir, de pronto ya se había escapado entre las manos la hermosa adolescencia.
Apuntando a nuestros lectores geográficamente más lejanos: Longchamps,
Temperley, localidades cuyos nombres remiten a Francia y a Inglaterra,
respectivamente: ¿siempre residiste en la zona sur del Conurbano Bonaerense?
¿Qué nos trasmitirías de ella en lo social, urbanístico y cultural?
La mayor parte de mi vida transcurrió en Temperley. En la adolescencia, en un
barrio obrero, de inmigrantes. Hoy, cerca del Barrio Inglés, en una casa que data de
1907, en el Barrio Santa Rosa. Los ingleses tuvieron mucha influencia, se puede
advertir en sus calles empedradas y en los chalets. Tenemos, además del cementerio
tradicional, el de los "disidentes". Y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
fundada en 1972. El poeta Roberto Juarroz fue uno de nuestros vecinos ilustres.
Pertenecemos al partido de Lomas de Zamora, junto con Banfield, donde residieron el
cantante Sandro, y mucho antes Julio Cortázar, cuya casa lamentablemente ya no existe:
“Banfield es el tipo de barrio que tantas veces encuentras en las letras de los tangos.
Recuerdo que tenía una pésima iluminación que favorecía al amor y a la delincuencia,
en partes iguales. Y que hizo que mi infancia fuera cautelosa y temerosa por el clima
inquietante que hacía que las madres se preocuparan cuando salías. Pero al mismo
tiempo era para un niño un paraíso, porque mi jardín daba a otro jardín. Era mi reino”.
Cerca está Adrogué y el famoso hotel "Las Delicias", devoción de Borges —“En
cualquier parte del mundo en que me encuentre, cuando siento el olor de los eucaliptos,
estoy en Adrogué”—, y que albergara, por ejemplo, a dos presidentes de nuestro país:
Domingo Faustino Sarmiento y Carlos Pellegrini.
No formo parte del quehacer cultural de mi zona, ya que mi vida laboral se
desarrolla en tu ciudad. Sólo duermo, se puede decir, en mi casa de Temperley. Tantos
largos viajes durante quince años, contribuyeron a mi condición, más bien, de solitaria.
Te involucraste en la organización de ciclos y presentaciones.
De 1989 a 1998, por ejemplo, en el Círculo Médico de Quilmes, Miguel Ángel
Morelli, Beatriz Piedras, Liliana Guaragno y yo coordinamos unas jornadas de
homenaje a Jorge Luis Borges a lo largo de cuatro semanas. Participaron María Esther
de Miguel, Ricardo Wullischer (presentamos su film documental “Borges para
millones”), María Esther Vázquez y María Kodama. En la ciudad de Quilmes
organizamos las Conversaciones con Olga Orozco, con Cristina Piña, con el
recientemente fallecido Luis Thonis. (Y como creíamos en utopías, Morelli, Piedras y
varios que no recuerdo, armamos la Sociedad Argentina de Escritores, seccional
Quilmes; luego, como no respondíamos a los lineamientos de la SADE Central, por
supuesto, nos fuimos.)
Con Enrique Puccia armé en 1994 un ciclo de debate en “Foro 2000”: fueron de
la partida, entre otros, el pintor y escultor Pablo Suárez [1937-2006] y los escritores
Graciela Maturo y Raúl Santana: artistas plásticos y poetas: se debatía sobre el ser y el
pensar. Dos años después integré con Puccia, Leonardo Martínez, María Cristina
Santiago, Stella Vergara y Paulina Vinderman, el comité responsable de la “Antología
Oral de la Poesía Argentina”, en el Centro Cultural General San Martín: los sábados y
domingos, mesas de lectura de cuatro poetas, procurando equilibrar el número de
mujeres y varones y siempre atentos a la inclusión de representantes de las provincias,
sin ceder en el afán por conocernos, juntarnos, intercambiar. Por esas lecturas pasaron
más de 360 poetas. Lástima que no obtuvimos los fondos suficientes para poder
grabarlos. Y en 1999 organicé en Espacio Giesso, en el barrio de San Telmo, un
encuentro con poetas de Rosario: Malena Cirasa, Reynaldo Sietecase y Concepción
Bertone.
En el mismo año en que aparece tu primer poemario incursionaste en radio.
“El Sur también existe” se llamó. Fue en Radio Cooperativa de Lomas de Zamora,
con el periodista Aníbal Kesselman. El perfil del programa era político, de crítica, todas
las mañanas de lunes a viernes; teníamos un micro de literatura y música un día a la
semana, con Ricardo Echezuri, gran entusiasta del jazz y melómano. Llevábamos
invitados, por ejemplo a Liliana Lukin y Raquel Saporiti. Kesselman es un analista
ácido, con una ironía cortante, de esos tipos jugados, con pensamiento genuino. Pero
luego, como siempre en la vida están los peros...: una mujer con cuatro hijos debe saber
dónde poner su tiempo, y no siempre puede elegir el lugar del placer.
Diez años después, otra incursión: esta vez dictando un taller para músicos:
Rock y Poesía.
Mis hijos varones son músicos. Uno de ellos se quejaba de que los que concurrían
a su sala de ensayo escribían tan feas letras para él, que un día los amenazó: “Los
enviaré con mi madre”. Los letristas aceptaron, y así comenzó ese extraño y bello
periplo…: que leyeran, leyeran y leyeran. Claro está, he cosechado dedicatorias, temas,
recitales. Algunos continúan como músicos; otros claudicaron, pero siguen siendo
lectores.
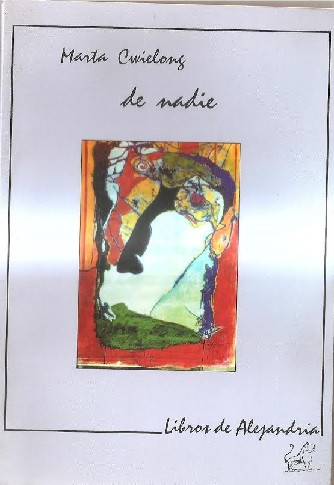
No sólo participaste en festivales nacionales.
He estado en Colombia en dos oportunidades: para el Festival PoeMaRio de
Barranquilla (que dirigen Tallulah Flores Prieto y Miguel Iriarte), y de paso por
Medellín, estando en casa de mis amigos poetas Tallulah y Gabriel Jaime Franco, en el
Festival de Medellín. Colombia es un país donde respiré lo real maravilloso por la calle,
en un saludo, una conversación. Regreso en este mes a Barranquilla y en noviembre
estaré en el Encuentro Internacional de Mujeres de Cereté, invitada por Irina Henríquez
Vergara.
En Uruguay fui parte de la Bienal de Poesía de San José, experiencia única de
todo un pueblo volcado a las actividades de la Feria del Libro, y con el poeta Rafael
Courtoisie como anfitrión.
En Cuba estuve en 1996, en el primer Festival Internacional de Poesía de la
Habana, y volví en mayo a festejar los veinte años de dicho Festival. Allí me esperaban
mis amigos Pierre Bernet Ferrand y Alex Pausidex.
¿Cuál fue tu participación en el volumen “Venecia negra” de Javier Cófreces y
Alberto Muñoz?
“Venecia negra” consta de 14 capítulos, uno de los cuales es una antología de
autores que hayan escrito sobre Venecia. Sucedió que cenando en un restaurante de la
avenida Corrientes, en una mesa con más de treinta poetas (no recuerdo porqué motivo
o qué festejábamos, pero era una época donde perdíamos el tiempo de esa manera), me
senté justo enfrente de Javier, y la conversación giraba sobre ese futuro libro y estaban
recopilando textos. Yo, recién llegada de Venecia le cuento mis impresiones y Cófreces
me invita a sumarme. Todavía estaba impresionada por la calle della Pietà, donde había
en un edificio (supongo que iglesia o convento), y allí una canastita donde dejaban a los
recién nacidos, tocaban la campana para avisar y se iban. Pues mi poema habla de
aquello.
Libros de Alejandría fue un sello que te tuvo también como responsable.
Lo fundó Enrique Puccia, lo continuó María Cristina Santiago. Editamos 23 títulos
entre los años 1996 y 2003. Publicaron allí, entre otros, Cristina Domenech, Ana
Guillot, Alejandro Pidello, Ana Sebastián, Hebe Solves, Zulma Liliana Sosa, Máximo
Simpson, Malena Cirasa, Inés Malinow, Sergio Leonardo, Silvia Tocco, Paulina
Vinderman. Fui socia de Puccia en cuanto emprendimiento me propuso; hacíamos
buena dupla y nos unía el amor por la poesía, la amistad, la lealtad y la vida. Fue mi
gran compañero. La editorial propendía a la excelencia poética, tapas de pintores, un
mismo formato. Luego vino la muerte temprana de Enrique. Con María Cristina
Santiago intentamos seguir, pero no pudimos. Era un compromiso moral que teníamos
con él, pero la realidad siempre pega, y nos hace repensar qué podemos y qué no, hacer.
Un apunte sobre tu antología personal.
“Morada” pertenece a la colección de plaquettes "La Diligencia", de la Biblioteca
"Associació Cultural Bertolt"; de Mislata, Valencia, España, editada de forma
artesanal, en castellano, en la celebración del 21 de Marzo, Día Mundial de la Poesía,
proclamada por la Unesco en 1999. Los curadores fueron Pere Bessó y Salvador García.
Ellos me pidieron que eligiera poemas y sobre esa base efectuaron su selección.
La poeta Marlene Zertuche, de México, y vos están abocadas a una
investigación.
De poetas latinoamericanas nacidas entre 1920 y 1950. Ya hemos publicado una
plaquette. El título donde las reunimos es “Las vírgenes terrestres”, tomado de
Enriqueta Ochoa. Es el pensamiento de dos poetas de diferentes generaciones,
diferentes países, con la misma problemática. Somos mujeres de tiempo completo que
tenemos familia y responsabilidades, así como la pasión por la poesía y por saber de
dónde venimos, quiénes lucharon antes, quiénes abrieron el camino. Porqué hablamos
de lo que hablamos al escribir, cómo tenemos similares dolores, alegrías, amores,
traiciones, guerras, desapariciones, decepciones, proyectos, vida, futuro. Aspiramos a
editar tres plaquettes por año. Decidimos con qué exponentes de qué países comenzar a
socializar la investigación, analizando lo que une a las autoras. Debemos resolver de
qué modo, por dónde, obtendremos los fondos para solventar la iniciativa.
¿Poemarios inéditos?...
“Memorias del hambre”, donde procuro eludir la brevedad, emerger del silencio,
y que el trazo cuente un poco más que la pincelada inicial.
“Racontos”, con varios años asentándose, es de una época en que viajaba mucho.
Comencé a escribirlo en los aeropuertos: la serie se inició a partir de observar a una
familia menonita completa en medio de un sinfín de ejecutivos esperando un vuelo
demorado, y ellos, con sus ropas tradicionales abrieron sus bolsas, extrajeron su comida
y sin mirar a nadie almorzaron, cuando los demás estábamos fastidiados o rabiosos.
“No esperes que me anuncie”, concebido en conjunto con el español Pere Bessó,
y que se editará bilingüe, castellano y catalán. Ya está pronto a editarse: poemas de
Bessó y míos casi como en respuesta uno de otro, con la lejanía y el océano de por
medio. Son años de conversaciones, traducciones y pensamientos de ambos
conformando una isla en el mundo. Te doy a conocer como adelanto un tramo del
prólogo del escritor uruguayo Rafael Courtoisie: “…surge como una construcción de
intimidad poética dialógica, como un poemario a cuatro manos cuya musicalidad y
giros originales, extraña y bellamente concatenados, van envolviendo al lector, van
seduciendo al lector, lo conducen a una dimensión que no es la del clásico y
decimonónico “epistolario” sino la de una poesía de dos, colectiva y a su vez única,
actual pero que trasciende la cibernética, creada en la distancia y en la anulación de la
distancia, creada desde la maravilla de comunicación de los medios pero dejando de
lado la novelería superficial de la híperconexión vaciada de sentido.”
Vayamos a “La orilla” y a esos poetas que a ella te acompañan con sus
epígrafes: Enrique Molina, Miguel Ángel Morelli, Idea Vilariño, Gabriel Jaime
Franco Uribe, Guillermo Ibáñez, Ana Ajmátova y hasta Alberto Caeiro.
“La orilla” forma parte de ese borde que transito; fueron seis años de escritura y
corrección. De 186 poemas, quedaron 82: me demandó más de un año poder darles
lugar en cada página. Y a los poetas que me acompañaron los necesité, los uní.
Y en “pleno de ánimas”, además de los poetas argentinos Olga Orozco, Jorge
Boccanera, Graciela Zanini y Hugo Mujica, te acompaña la poeta polaca Anna
Swir (o Swirszczynska (1909-1984)).
¡Si!, tuve un pequeño libro de ella en mis manos en Rosario; era una traducción de
Mirta Rosenberg y Daniel Samoilovich pero desde el inglés, o sea...
polaco/inglés/castellano... y fue mágica la lectura.
IGUAL POR DENTRO
Mientras iba a tu casa para un banquete de amor
vi en una esquina
a una vieja mendiga.
Tomé su mano,
besé su mejilla delicada,
hablamos, ella era
por dentro igual a mí,
de la misma especie,
lo sentí instantáneamente,
como un perro reconoce por el olor
a otro perro.
Le di dinero,
no podía separarme de ella.
Después de todo, una necesita
la proximidad de alguien semejante.
Y entonces ya no supe
por qué estaba yendo a tu casa.
Nunca olvidé ese poema de Anna Swir: mientras recorría algunos pueblos
polacos, se me aparecían sus poemas convertidos en imágenes, como una película en
blanco y negro y en cámara lenta.
En tu próxima vida, Marta: ¿Un piso alto en un barrio caro de una gran
capital, una casa sencilla y confortable en los alrededores de una pequeña ciudad o
una cabaña en el monte impenetrable?...
Una casa sencilla y confortable en los alrededores de una pequeña ciudad, y si
tuviera un río/arroyo o curso de agua cerca, se acercaría a la perfección.
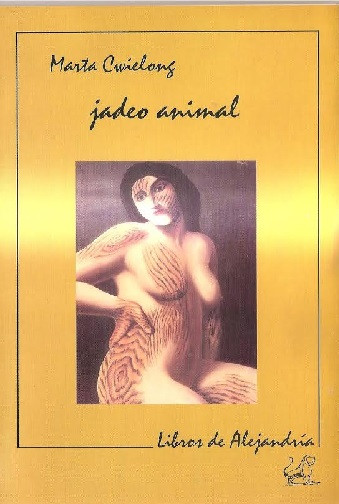
¿A qué narradores continuás volviendo, a qué ensayistas y poetas?
Cesare Pavese, Javier Aduriz, María Zambrano, Alberto Girri, Silvia Plath,
Felisberto Hernández, Jacobo Fijman. A Pavese por esos relatos suyos que como, por
ejemplo, ahora me sucede con Giorgio Bassani y su “La novela de Ferrara”, de un
modo inefable me instalan en aquella Italia: el cuadro pueblerino del bar, las voces por
lo bajo, la otra parte de la guerra. La sencillez me clarifica. ¿Girri?: me insta a corregir,
a plantearme qué sirve de lo escrito. Con el uruguayo Felisberto Hernández accedí al
aprendizaje de otro idioma, loco y sutil. Con Zambrano nunca terminaré de aprender.
Plath, Fijman, ocupan lugares límites de la orilla, me dejan suspendida. Hannah Arendt
también: es como una obligación volver a leer “La banalización del mal”. Adúriz: el
verso libre y el futuro.
¿Preferís los animales a la gente? ¿Tuviste amigos decepcionantes?
Sigo prefiriendo a la gente. No, cada uno de mis amigos ha sido o es significativo.
No puedo hablar de decepciones ya que soy una solitaria con muchos amigos. ¿Cómo se
entiende? Hace algunos años comencé el camino de la conciliación, dejé de hablar para
escuchar. La decepción proviene de aquello que depositamos en el otro sin mirar que
estábamos esperando algo en el lugar equivocado. No se debe pedir donde no pueden
dar.
¿Cómo te parece que fue evolucionando tu práctica de la poesía a lo largo del
tiempo y tu manera de vivir junto con eso?
Mi manera de sobrevivir fue gracias a la poesía, a mis lecturas, a las horas
dedicadas a la corrección. La evolución es lo aprendido e internalizado procurando
denotarlo en los nuevos poemas, la crítica de los colegas, su trasmisión, y esa manera de
traducir que es traicionar al mismo tiempo. Entre la idea y lo que escribimos de la idea
está la traducción: por ende, la traición instantánea. Traduttore / traditore.
Afirma el estadounidense Stanley Kunitz (1905-2006) en su artículo “Arte y
Orden”: “Una de las actitudes características del poeta moderno es la contemplación,
no de su propio ombligo, sino de su mente en funciones. (...) Con los escritores
jóvenes me convierto en una molestia al hablarles acerca del orden, por la buena
razón de que el orden es susceptible de enseñarse; pero sé en mi interior que sólo los
espíritus inquietos, entre ellos, los que reconocen el desorden fuera y dentro, tienen
oportunidad de llegar a ser poetas, pues sólo ellos son capaces de producir una
galería del lenguaje con las contradicciones de lo real. (...) Biblioteca y páramo,
orden y desorden, razón y locura, técnica e imaginación: el poeta, para ser completo,
debe polarizar las contradicciones.” ¿Qué agregarías o relativizarías o refutarías?...
Que somos exploradores de la intuición creadora, que nos es preciso un desorden
soportable; y cito a Leopoldo María Panero:
Pasé una noche a ti pegado como a un árbol de vida
porque eras suave como el peligro,
como el peligro de vivir de nuevo.
Y cito a Jacobo Fijman:
Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío.
¿A quién llamar?
¿A quién llamar desde el camino
tan alto y tan desierto?
Y cito a la italiana Alda Merini (1931-2009):
Violenta como una bandera,
un abismo de fuego,
y así me compongo
letra a letra a lo infinito
para que alguien me lea
pero que nadie aprenda nada
porque la vida es un sorbo, y sorbo
de vida las hojas blancas
desmesura del alma.
En esas contradicciones de orden y desorden no atino a relativizar lo dicho por el
poeta Kunitz, pero sí añadiré que no podría ser maestra de jóvenes: el orden ayuda, pero
el desorden nos lleva a ordenar las palabras para ejercerlas y no perdernos en el mundo.
Los poetas citados, en su desorden mental, crearon los más bellos poemas, pero
en el bello y doloroso desorden se perdieron, nos enseñaron; como dice William Butler
Yeats: “Hacemos poesía de nuestras disputas con nosotros mismos. Debemos
contemplar para expresar, debemos tener el páramo para traducirlo.”
|