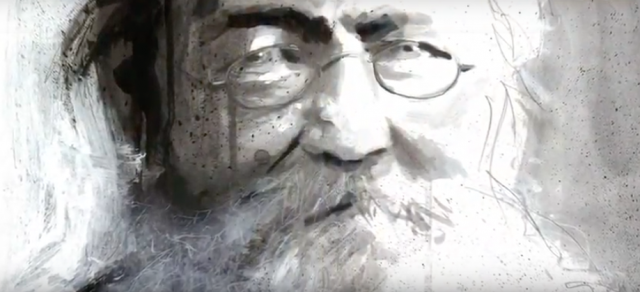|
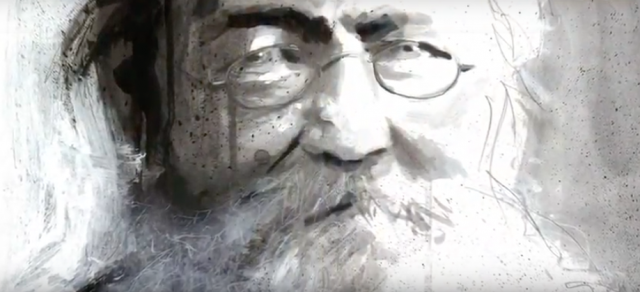
En su magnífica biografía del gran teórico del anarquismo Pedro Kropotkin, “El otoño de Kropotkin. Entre guerras y revoluciones (1905-1921)” (La Malatesta Editorial, 2018), Jordi Maíz Chacón desarrolla un trabajo sólido y bien documentado que nos hace incursionar vívidamente en relevantes pasajes de la vida y el pensamiento del intelectual ruso, considerado a estas alturas un inapelable referente del pensamiento libertario.
Es el que nos ocupa un libro escrito a dos velocidades o desde una velocidad que se va atenuando hasta llegar al final: al principio, en los primeros capítulos, se hace un recorrido más ágil por la biografía de Kropotkin, mas a medida que vamos enlazando dichos capítulos, estos se van tornando paulatinamente más morosos y profundos, discursivos en definitiva, yendo más allá de lo meramente referencial-anecdótico, dado que de modo certero nos va haciendo el autor accesibles sus sondeos en el pensamiento kropotkiniano, al tiempo que lleva a cabo la elucidación de ciertas tomas de postura de aquel ante determinadas complejas tesituras en unos momentos históricos de grande convulsión.
Carlos Taibo, prologuista del volumen, en dicho prefacio señala como elemento positivo del libro el ejercicio de rigor desarrollado por Maíz, toda vez que, lejos de incurrir en lo hagiográfico, “discute críticamente los aciertos y extravíos de un Kropotkin al que nunca abandonó […] la voluntad de debatir y el designio de hacerlo al calor de argumentos complejos” (p. 15).
Se nos expone en el libro el hecho de que desde muy temprano Kropotkin se involucraría en la promoción y difusión del ideario anarquista mediante su involucración en la organización de círculos anarquistas. Asimismo llevaría a cabo una intensa y profusa labor científico-literaria desde, por ejemplo, la Sociedad Geográfica Rusa. Vemos, también, cómo visitó las cárceles, contra las que tan acerbamente escribiría, bien como acto de solidaridad, bien como convicto merced a su activismo político-intelectual: “Él seguía escribiendo y dando charlas sobre temáticas diversas hasta que a finales de 1882 fue detenido en relación con las actividades revolucionarias que los grupos anarquistas venían desarrollando en la zona de Lyon, en Francia. Su detención y posterior encarcelamiento motivaron una campaña en favor de su liberación bajo el amparo de consagradas asociaciones como la Royal Geographical Society, el British Museum o plumas de renombre como la de Víctor Hugo. El gobierno ruso posiblemente presionaba para evitar su liberación, pero finalmente fue liberado en enero de 1886, trasladándose al poco tiempo a Inglaterra. Su estancia en las prisiones de Francia y de Rusia, motivaron la publicación de obras específicas con las que criticaba las condiciones de vida de los que acababan allí encerrados. Allí se dedicó a la difusión del anarquismo a través de su colaboración en prensa y de la edición de libros de gran difusión como: ‘La conquista del pan’ (1888), ‘Campos, fábricas y talleres’ (1899) o ‘El apoyo mutuo: un factor en la evolución’ (1902)” (pp. 30-31).
Se explica, además, en el libro que nos ocupa cómo la violencia solo era concebida por Kropotkin cuando brotaba espontáneamente con tenor defensivo ante opresivas asechanzas (cf. p. 34). También observa Maíz cómo nuestro histórico anarquista ya era consciente de uno de los males de las izquierdas en general: el entrar en liderazgos y conspiraciones por encima del horizonte de un cambio radical en la sociedad y en las relaciones humanas, siendo “el sujeto político” únicamente “las masas con carácter extremadamente espontáneo” (p. 34).
Y no deja Jordi Maíz de trasladarnos uno de los momentos más controvertidos del personaje puesto en liza: cuando no adoptó la postura más generalizada en el sector anarquista con respecto a la I Guerra Mundial: el rechazo. Por el contrario, Kropotkin se alineó contra Alemania, a la que veía como el germen de un futuro imperialismo militarista europeo. Dicha toma de postura le granjearía no pocas tensiones con muchos correligionarios.
El episodio que se me antoja más interesante de la obra es el de su encuentro con Lenin y el intercambio de pareceres al respecto del cariz que habría de tomar la Revolución. Ya Kropotkin se había cuidado mucho de ponerse sin ambages al servicio de los bolcheviques ante el riesgo de ser utilizado torticeramente como les había ocurrido a otros intelectuales. Podemos leer en el libro cómo el encuentro tuvo lugar entre el 8 y el 10 de mayo de 1919 y en él se escenificó un intercambio de pareceres intenso y, por momentos, apasionado, si bien sin llegarse a perder las formas. Quedó en tal encuentro patente el desencuentro entre ambos interlocutores merced a la colisión de sus respectivas tácticas: Kropotkin recriminaba a Lenin el férreo dirigismo e implacable burocratización mediante los que estaban tejiendo la Revolución; por su parte, Lenin banalizaba la concepción cooperativista y federalista postulada por Kropotkin en un contexto en el que había que confrontar con dureza a la amenaza capitalista. Así las cosas, Kropotkin equiparó al régimen impulsado por Lenin a la iniciativa de Babeuf y los iguales que quiso suplantar al Directorio en los años posteriores a la Revolución Francesa imponiendo un sistema comunista articulado a golpe de decretos por parte de un ejecutivo conformado por unas pocas personas que decidirían desde arriba. Y es que Kropotkin abogaba por un sistema articulado desde abajo, que es desde donde habrían de conformarse las propuestas, y lo que ocurría es que eran los comités del partido y no los soviets los que en realidad articulaban el sistema.
Los últimos capítulos nos refieren la decadencia y penuria en la que se iría apagando la vida del imperecedero pensador, quien, acuciado por una ostensible carestía, seguiría trabajando en ciertas obras y recibiendo algunas visitas de amigos, antiguos colaboradores y correligionarios.
Al fin, esta que comentamos es una rigurosa y amena, y por ende interesante, biografía que reportará al lector que tenga a bien sumergirse en ella no poca fruición.
|